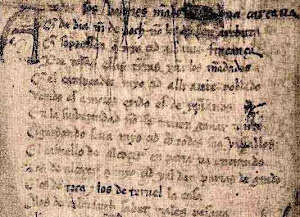Lo peor es que todo comenzó cuando debía terminar. Cuando el Julio se calzó la gorra a cuadritos y con visera, se montó en la bicicleta y se lanzó a la calle sin mirar. Había olvidado enganchar el broche a la botamanga para que no se le enredara la vida en la cadena negruzca y engrasada. La pick up del almacén lo levantó por el aire y cuando bajaba, la cabeza le rebotó en el guardabarros, se abrió en dos y sembró de sesos el macadán para que alguno se resbalara con sus pensamientos cualquier rato de éstos.
Ninguna ciencia fue capaz de cerrarle la cabeza al Julio, de cosérsela hermética, de reconectarle los cables hilo por hilo, hasta volverlo a la calle como si nada. Por eso se quedó ahí, en una sala oscura, más muerto que vivo pero vivo. Con el corazón firme y latiente y el cráneo rajado, con la razón chorreada en el guardabarros de la camioneta del almacén, puesto en la antesala tenebrosa de todas las muertes. Pero vivo.
Sólo fue preciso que Manuelito pasara por el hospital ardiéndose la sarnilla virulenta y que ya en la esquina no le picara más para que todos le empezaran a rezar al Julio. Lo habían dejado en un rincón, con un suero pinchado en la vena más gorda del brazo, con la cabeza apretada de vendas para que no se le abriera, esperando que la muerte se hiciera cargo hoy o mañana. “Está descerebrado”, había sentenciado un médico solemne cruzado de brazos y con esas dos palabras lo enterró definitivamente. Pero el corazón se empeñaba en bombear, como en un capricho de autonomía que no podía durar tanto. Nada agota con tanta furia como la independencia. Y ese músculo porfiado no podía andar mucho por el mundo sin cerebro regente. Es lo que pensaron. Pero no lo que sucedió. Porque el Julio siguió viviendo tozudamente, con la cama arrinconada en un esquinero, ocupando un espacio que necesitaban los vivos en serio y él lo usurpaba, vivamente muerto.
Sólo su madre acompañaba, con las rodillas en el cantero desflorecido, rezándole al diosito de los anónimos para que lo resucitara. Para que el Julio saliera una tarde de ahí, con cara de no haber sido, atándose la botamanga con un broche de madera para que no se le enganchara la vida en la cadena negruzca y engrasada de la bicicleta, la que quedó torcidita en el patio para siempre, como un esqueleto morido y muerto, marrón de herrumbes.
Y fue que Manuelito pasó por ahí un mediodía con la bolsita amarilla del pan, rascándose la sarnilla virulenta que le bajaba de la cabeza al cuello y del cuello al portón interior de las nalgas y le ardía como fuego y cuando la vio a la mujer, rodillas negras, rezando, murmuró ‘ay Julito, hacé que se me cure la sarnita’, y cuando llegó a la esquina no le ardía más. Salió a contarlo a los gritos, el Julito me curó, decía y todos le creyeron como a una biblia abierta, como a un predicador de maravillas.
No fue necesario que pasara una legión de horas para que tullidos y picoteados y locos y temblequeantes fueran llegando despacito con sus muletas y sus ortopedias para arrojarlas por el aire a la hora del milagro. Los pastos del parquecito por donde se accede al hospital se llenaron de orantes, de mujeres regordetas rogándole al Julio que los maridos se levantaran de la cama para trabajar o que fueran expulsados de las tabernas para siempre. De viejas con caras surcadas de amargura murmurando por el hijo preso. De hombres de piernas paralizadas pidiendo caminar. De ciegos desde el útero exigiéndole al Julio que les pusiera los ojos con luz.
Al rato, no más, se montó un carrito de maíz inflado en cada esquina, una mesa de salchichas calientes y un par de ferias donde los fieles se llevaban por un solo peso bolsitas de alhucema, lazos rojos y velas al tono para prodigarle al santito.
El Julio no se enteraba de nada. No había sido nunca de esos parias queridos por medio mundo. Todo lo contrario. Demasiadas veces había transitado el camino veloz de la ruindad. Solía escupir veneno por el agujero de su canino derecho ausente. Y jamás le prestó a nadie la bicicleta.
Pero ahora estaba puesto en una cama gélida, tapado apenas con una sábana amarillenta, con el suero soplándole una gotita de vida hacia dentro, con la cabeza rota y el cerebro desparramado dios sabe por qué calles y por qué suelas de qué zapatos. El, que le curó la sarnilla a Manuelito e instaló la milagrería en el pueblo de un día para el otro.
Sabina fue la que tuvo que hacer callar a su niño cuando, en plena oración vespertina, se atrevió a revelar pero mamá, si el Julio no era tan bueno, no importa, para ser santo no necesitás ser bueno, te basta con hacer un milagro, y ahora callate y rezá.
La ventana que -sabían- llevaba a la habitación del Julio se pobló de rosarios, ramas de laurel, flores secas, tarjetas derramadas de peticiones, fotos de enfermos y de perdidos y de muertos, por las dudas. Pequeños papeles sudados y enrollados con cruentas confesiones, hilos rojos colgados de las rejas, imágenes de santos y una camiseta del Julio que la madre enganchó de un fierrito clavado en la pared y que fue inmediatamente elevada a la categoría de objeto sacro e intangible.
Catorce meses y veintidós días estuvo muertamente vivo en ese esquinero hospitalario con el suero goteándole como si fuera la eternidad. Se murió el mismo día que Manuelito se cansó, se levantó, se limpió las rodillas y empezó a caminar, rascándose como siempre la sarnilla en la cabeza y con un ardor de infierno en el portón interior de las nalgas. Se fue escuchando la plegaria murmullante de todo el pueblo hincado en el hospital. Se arrancó una cáscara del cuello y decidió que no valía la pena estar ahí rezándole a un moribundo.
Y además, no se lo merecía.