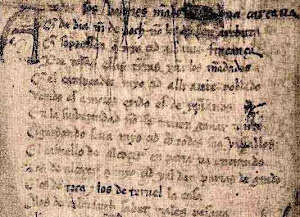La mañana parece un perro feroz.
Muestra los dientes en la puerta.
Y arranca las piernas del mundo cuando apenas asoma.
jueves, 12 de abril de 2007
El santito

Lo peor es que todo comenzó cuando debía terminar. Cuando el Julio se calzó la gorra a cuadritos y con visera, se montó en la bicicleta y se lanzó a la calle sin mirar. Había olvidado enganchar el broche a la botamanga para que no se le enredara la vida en la cadena negruzca y engrasada. La pick up del almacén lo levantó por el aire y cuando bajaba, la cabeza le rebotó en el guardabarros, se abrió en dos y sembró de sesos el macadán para que alguno se resbalara con sus pensamientos cualquier rato de éstos.
Ninguna ciencia fue capaz de cerrarle la cabeza al Julio, de cosérsela hermética, de reconectarle los cables hilo por hilo, hasta volverlo a la calle como si nada. Por eso se quedó ahí, en una sala oscura, más muerto que vivo pero vivo. Con el corazón firme y latiente y el cráneo rajado, con la razón chorreada en el guardabarros de la camioneta del almacén, puesto en la antesala tenebrosa de todas las muertes. Pero vivo.
Sólo fue preciso que Manuelito pasara por el hospital ardiéndose la sarnilla virulenta y que ya en la esquina no le picara más para que todos le empezaran a rezar al Julio. Lo habían dejado en un rincón, con un suero pinchado en la vena más gorda del brazo, con la cabeza apretada de vendas para que no se le abriera, esperando que la muerte se hiciera cargo hoy o mañana. “Está descerebrado”, había sentenciado un médico solemne cruzado de brazos y con esas dos palabras lo enterró definitivamente. Pero el corazón se empeñaba en bombear, como en un capricho de autonomía que no podía durar tanto. Nada agota con tanta furia como la independencia. Y ese músculo porfiado no podía andar mucho por el mundo sin cerebro regente. Es lo que pensaron. Pero no lo que sucedió. Porque el Julio siguió viviendo tozudamente, con la cama arrinconada en un esquinero, ocupando un espacio que necesitaban los vivos en serio y él lo usurpaba, vivamente muerto.
Sólo su madre acompañaba, con las rodillas en el cantero desflorecido, rezándole al diosito de los anónimos para que lo resucitara. Para que el Julio saliera una tarde de ahí, con cara de no haber sido, atándose la botamanga con un broche de madera para que no se le enganchara la vida en la cadena negruzca y engrasada de la bicicleta, la que quedó torcidita en el patio para siempre, como un esqueleto morido y muerto, marrón de herrumbes.
Y fue que Manuelito pasó por ahí un mediodía con la bolsita amarilla del pan, rascándose la sarnilla virulenta que le bajaba de la cabeza al cuello y del cuello al portón interior de las nalgas y le ardía como fuego y cuando la vio a la mujer, rodillas negras, rezando, murmuró ‘ay Julito, hacé que se me cure la sarnita’, y cuando llegó a la esquina no le ardía más. Salió a contarlo a los gritos, el Julito me curó, decía y todos le creyeron como a una biblia abierta, como a un predicador de maravillas.
No fue necesario que pasara una legión de horas para que tullidos y picoteados y locos y temblequeantes fueran llegando despacito con sus muletas y sus ortopedias para arrojarlas por el aire a la hora del milagro. Los pastos del parquecito por donde se accede al hospital se llenaron de orantes, de mujeres regordetas rogándole al Julio que los maridos se levantaran de la cama para trabajar o que fueran expulsados de las tabernas para siempre. De viejas con caras surcadas de amargura murmurando por el hijo preso. De hombres de piernas paralizadas pidiendo caminar. De ciegos desde el útero exigiéndole al Julio que les pusiera los ojos con luz.
Al rato, no más, se montó un carrito de maíz inflado en cada esquina, una mesa de salchichas calientes y un par de ferias donde los fieles se llevaban por un solo peso bolsitas de alhucema, lazos rojos y velas al tono para prodigarle al santito.
El Julio no se enteraba de nada. No había sido nunca de esos parias queridos por medio mundo. Todo lo contrario. Demasiadas veces había transitado el camino veloz de la ruindad. Solía escupir veneno por el agujero de su canino derecho ausente. Y jamás le prestó a nadie la bicicleta.
Pero ahora estaba puesto en una cama gélida, tapado apenas con una sábana amarillenta, con el suero soplándole una gotita de vida hacia dentro, con la cabeza rota y el cerebro desparramado dios sabe por qué calles y por qué suelas de qué zapatos. El, que le curó la sarnilla a Manuelito e instaló la milagrería en el pueblo de un día para el otro.
Sabina fue la que tuvo que hacer callar a su niño cuando, en plena oración vespertina, se atrevió a revelar pero mamá, si el Julio no era tan bueno, no importa, para ser santo no necesitás ser bueno, te basta con hacer un milagro, y ahora callate y rezá.
La ventana que -sabían- llevaba a la habitación del Julio se pobló de rosarios, ramas de laurel, flores secas, tarjetas derramadas de peticiones, fotos de enfermos y de perdidos y de muertos, por las dudas. Pequeños papeles sudados y enrollados con cruentas confesiones, hilos rojos colgados de las rejas, imágenes de santos y una camiseta del Julio que la madre enganchó de un fierrito clavado en la pared y que fue inmediatamente elevada a la categoría de objeto sacro e intangible.
Catorce meses y veintidós días estuvo muertamente vivo en ese esquinero hospitalario con el suero goteándole como si fuera la eternidad. Se murió el mismo día que Manuelito se cansó, se levantó, se limpió las rodillas y empezó a caminar, rascándose como siempre la sarnilla en la cabeza y con un ardor de infierno en el portón interior de las nalgas. Se fue escuchando la plegaria murmullante de todo el pueblo hincado en el hospital. Se arrancó una cáscara del cuello y decidió que no valía la pena estar ahí rezándole a un moribundo.
Y además, no se lo merecía.
sábado, 7 de abril de 2007
Fuente del Alba

Buscar justicia es coquetear con la muerte. La muerte ronda todos los caminos. Y espera en la ruta. Se calza carteles en el pecho y engaña a los comedidos. Carlos Fuentealba creyó que alzaría a la justicia en el auto. Pero alzó a la muerte. Traidora, implacable. Sicaria de los cobardes que odian pero no se atreven. Fuentealba -tiene nombre de fuente clara y de amanecer a gritos- enseñaba química en una cocina. Y dejó una casa a medio construir, como la vida. La propia. La justicia a veces se queda dormida. Y la muerte nunca, jamás cierra los ojos.
Hoy todos somos Fuentealba.
Nunca. Jamás seremos la muerte.
miércoles, 4 de abril de 2007
Fuego

Las llamas provocan a la divinidad. Apuntan al hastío del cielo y chamuscan las camisas de los santos. El fuego es la ira de los puros. Sana cualquier brote de coraje. Aceniza los labios de la osadía.
El Brujo sabe de las fugas por la noche. La Biblioteca es una fortaleza en el medio de la aldea. Muros insalvables, hierros que sellan ventanas y banderolas, siete llaves de bronce de oriente para el portón frontal. Los miles de volúmenes que deja sin aire el encierro se aprietan en bruscos anaqueles. Pero ni así. En las madrugadas, cuando el sueño descose la vileza de los días, los libros sacuden los harapos de sus lomos y asoman Raskolnicov, Eugenia Grandet, la señora Bovary.
Saben. Por las noches escapan por los agujeros de las arañas y se meten en las camas de las mujeres solas, como íncubos. Las hacen gozar como jamás, les coronan el sexo de un sabor inolvidable. Se van como fumatas, por las chimeneas. Se ponen faldas y salen con los hombres de parranda. Los llevan a los tugurios negros de grasa y alcohol y les devuelven la conciencia más radiante. Patean tachos de basura al rayo de la más cómplice de las lunas, que oscurece el camino de los guardianes. Después vuelven, cuando el sol amenaza. Pero la aldea ya no es la misma. Las mujeres se mueren de risa por la mañana. Y los hombres se visten de traje para ir a la siega.
El Brujo lo sabe. Pero no puede verlos. Bordea la fortaleza a medianoche. La camina, la husmea, la escudriña. Y no los ve. Hasta que se duerme, rendido, contra algún paredón. Ellos pasan y le orinan los pies. Cuando vuelven, el Brujo ya no está y los libros preparan las hojas como gargantas para tragarlos. Y aquí no ha pasado nada.
No comprende los ojos de la gente en la oficina de correos o en el mostrador bancario. No se puede tener esa vivacidad oscura y brillante en una oficina pública. Esa alegría incomprensible se le va de las manos. El poder se nutre de andares sombríos. De la resignación pura. Del miedo. Pero esos ojos locos desconciertan.
Por la noche vuelve a la esquina oeste de la Biblioteca. Asoma hacia el sur y nada. Olfatea hacia el norte y no. Se vuelve y camina bordeando adoquines y dobla para tomar hacia la esquina este. A sus espaldas brotan, subrepticiamente. Sacudiéndose aún el polvillo de las páginas. Sin inhibiciones ni límites. Ellos no tienen moral. Nadie se la insertó cuando los moldearon. Ellos están pensados para una historia. No para la libertad. Saben que los hombres también están pensados para una Historia. Y que la libertad es apenas un canasto de oro en una vidriera inaccesible. Por eso se mixturan y los desafían. Les desatan los botones del placer. Sueñan con revolucionar juntos. Con voltear la aldea pies arriba, cabeza abajo. El Brujo lo sabe.
Por eso entra a la Biblioteca en penumbras, a la tardecita. Alza la nariz y sólo huele a viejo. A humedad rancia, a rata inapetente. Pasa la punta del índice por una extensa hilera de volúmenes. Se lleva polvo y restos de telas que las arañas desdeñaron. No hay indicios de vida allí. La llama del farol alumbra al azar. Los libros parecen cerrados durante siglos. Nadie lee en la aldea desde hace treinta y nueve años, cuando el conciliábulo decidió amontonarlos y cerrar la fortaleza con muros graníticos y brazos de hierro. Desde esos tiempos la cabeza de los aldeanos fue lineal. Su gesto, umbroso. Y su voluntad, permeable.
Pero ahora hay algo. Un tufo en la calle. Otro gesto en la hoja cuando cae del árbol. Y el Brujo sabe que viene de aquí. De esta sala sucia y muerta donde los libros se pudren. Está seguro de que las ratas han devorado los ojos de Demócrito de Abdera. El destino de Edipo. La quimera de Alonso Quijano. La locura de Ovidio. Está seguro de que esa humedad que brota de las paredes, de la madera enmohecida, será eterna. Por eso acerca la luz de kerosene a una pila de manuscritos que amenazan caer desde hace décadas. La tímida llama siente un hambre secular y se suelta, como un preso ante el verdor de la llanura. En segundos la luz es cegadora. El calor empapa de sudor la cara del Brujo y le amenaza los hábitos de monje destituido. Camina rápido, buscando la salida. Corre. Siente la brisa que lo orienta hacia la puerta. Sale y se para en medio de la calle empedrada. Y mira. La fortaleza arde con cólera divina. Las lenguas del fuego tocan y se van, en danza sensual con el cielo.
Es lo que debió haber sucedido treinta y nueve años atrás, piensa. Y a pesar de la herrumbre de sus huesos, se sienta en la piedra a mirar.
Primero las presiente. Y luego advierte las sombras. Aparecen una a una. Con atuendos de sus tiempos, con la edad de su historia, con la vida escrita entre las llamas. Sus crónicas calcinadas. Pero vivas. Una a una, las sombras. Brotadas desde el fuego. Indemnes. Se le acercan de a poco, como para pedirle un café amargo. U ofrecerle vino en un saco de cuero. Pero no lo ven. Pasan sobre su cuerpo, pisan sus muslos, su mentón, sus sienes y avanzan hacia el corazón de la aldea.
La noche es una palangana densa. Y el fuego sanador se apaga, como para una siesta larga después del banquete.
Las mira avanzar hacia la nada hasta que ya no las ve.
La noche es la boca de un lobo voraz. Con lujos de resurrección, uno a uno se encienden los candelabros en todas las ventanas de la madrugada.
El Brujo se peina la barba con los dedos y empieza a andar, lentamente, en el camino del río. El agua, sabe, puede con todos los fuegos de la historia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)