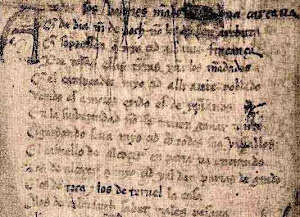El veneno azul sube desde los pies, tiñe la cintura del verdugo, le arrasa el corazón y le pinta la cara. Se despidió de su mujer y de su hija con un beso prófugo. Las miró irse por la espalda y sabía que era la última vez. Se vio las manos y otra vez sintió el temblor de los desgraciados, en los sótanos oscuros y rancios, bajo la descarga. De tanto en tanto se le aparecen desde los bajofondos de la historia, con las encías rojas y los ojos queriendo fugar de todos los dolores, del horror final.
Se quedó solo con él. Brindaron con vino rojo en la cárcel dorada de las fieras. Supo jactarse de esa ferocidad. Y el orgullo fue una fiesta cuando se la celebraron. Mañana será la sentencia. Y el juego terminó hace ya tiempo. Demasiado. Desde el estómago le suben, en estos días, tantos nombres. Se desaguaría ante los jueces para no pagar solo una boleta tan cara. Lo haría si tuviera vida mañana, antes de la sentencia.
Abre la boca corderamente cuando el hombre destapa el tubo y retira una, dos, tres cápsulas azules como el destino. Traga una, dos, tres veces. El vino rojo ayuda a pintar la muerte. El reloj apenas respira y cuenta segundos. Cansados. Fue olvidando los nombres, uno tras otro, mientras se moría.
La cárcel de los verdugos languidece en azul.
Se quedó solo con él. Brindaron con vino rojo en la cárcel dorada de las fieras. Supo jactarse de esa ferocidad. Y el orgullo fue una fiesta cuando se la celebraron. Mañana será la sentencia. Y el juego terminó hace ya tiempo. Demasiado. Desde el estómago le suben, en estos días, tantos nombres. Se desaguaría ante los jueces para no pagar solo una boleta tan cara. Lo haría si tuviera vida mañana, antes de la sentencia.
Abre la boca corderamente cuando el hombre destapa el tubo y retira una, dos, tres cápsulas azules como el destino. Traga una, dos, tres veces. El vino rojo ayuda a pintar la muerte. El reloj apenas respira y cuenta segundos. Cansados. Fue olvidando los nombres, uno tras otro, mientras se moría.
La cárcel de los verdugos languidece en azul.
El ex represor Héctor Febres fue encontrado muerto, plagado de cianuro, en su celda lujosa de la Prefectura. Era enjuiciado por crímenes de lesa humanidad y torturas horribles. Murió a horas de la sentencia.