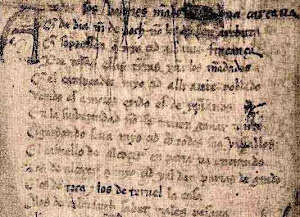Cuando Ariana cumplió cien años el pueblo tembló de la cabeza a los pies. Se desprendieron algunas piedras despistadas por las laderas, cayó un chaparrón inopinado a las diez y media de la mañana, el jabón blanco de coco rodó del piletón de los Nieves y fue a parar al pozo donde iban a enterrar al perro azul, que al final fue quedando hueso bajo el cielo. Y lo peor: José Luis Arquiñena se levantó alegre y con ganas de abrazar la pala. Lo vio el asombro popular caminar a paso fuerte por el sendero amarillo hacia la cantera. Nadie más supo de él.
Ariana había nacido en un cobijo de piedras, sobre la cumbrecita. Cuando la comadrona le cortó el cordón con la tijera de la esquila, le vio el lunar ambiguo en la panza y murmuró, como para sí misma: "cuando ésta se muera, un pedazo del mundo se va a venir abajo". Su madre ni se enteró. El dolor de la vida era una cuchillada entre las piernas. Pero al hijo menor de los Lozano, que espiaba detrás de la puerta de lana cosida, se le grabó para siempre. Se convenció, en la atadura de su infancia, de que esa parte del mundo sería la suya. Y su parte del mundo era el pueblo. Donde había llegado a esta vida y de donde no pensaba irse porque la gente no se va de la tierra donde respira el primer aire. Entonces lo repitió de por vida, de boca a boca, como una maldición heredada que debía transmitir para que no le arrastrara la voluntad al infierno. Repitió que cuando Ariana se muriera al pueblo lo borraría un cataclismo. El abuelo Lozano transmitió solemnemente en una reunión de la caja de ahorristas postales que a tres pastores una mujer que bajó de la sierra les había hablado de la maldición de Ariana en el recodo de la casa del nacimiento.
Los leñadores que precipitaron la primera huelga del siglo repitieron en el sindicato que la voz del monte –la que aparece cuando el cielo se afiebra y suspira fuerte- había comunicado al pueblo que la muerte de Ariana traería un tiempo aciago a la vecindad.
Algunos hicieron constar en actas la profecía. Y la dejaron grabada en fuente de plata en el recibidor del Registro Civil.
Ariana creció con mil ojos que la custodiaban con recelo. La arropaban en invierno contra la pulmonía. Se echaban al piso para cuidarle las caídas. La defendían con bala y cuchillo de los merodeadores. Le asestaban perros guardianes al paso.
Y vivió. Como de prepo, aunque sin ganas.
Toda fiesta le estuvo vedada. Alcohol y navajas acechaban las madrugadas bailantes. Un solo hombre la amó pero un día se fue del pueblo, sin confesarle los tumbos de su corazón. Le dejó un perro azul que en una noche de rayos y perjurios amaneció tieso, quién sabe por qué veneno alucinado.
Cuando cumplió cien años la esperaron en la plaza con pañuelos rojos, torres de cacao con un velamen de cien llamitas en los balcones de harina y manteca, frascos de suero y píldoras para el dolor, jengibre y gingko biloba para la vida, paños fríos para la cabeza y un sillón colorado y mustio para sus huesos. Ella apareció encorvadita y atada a su chalina verde, se sentó en un banco de cemento y comió las galletas de arroz que traía en su bolsa de plástico colgada de la esquina del brazo. Nunca se casó: nadie quiso correr el riesgo de que Ariana se le muriera en casa, en su cómplice compañía. Y cargar ante la Historia con el desastre por venir.
Todos la miraron fuerte el día en que cumplió cien años. Era edad para la muerte: nadie vivía tanto en esas tierras donde castiga el viento y la fiebre ataca como si fuera un lobo, al cuello de los atolondrados. Más de cien, imposible. Acaso ella muriera ese mismo día. Y la furia del destino contenido se descargaría sobre ellos.
Ella se quedó sólo minutos en su cumpleaños. Olió, miró, escudriñó, sintió que la piedra donde estaba sentada le calaba los huesos del trasero, se levantó, alzó la nariz a modo de saludo y se volvió a su casa. Un cuartito pintado de marrones que se oscurece con la noche y donde toda luz y donde todo calor viene del sol. Sólo del sol.
Se lavó la cara con aceite de legumbres y se la enjuagó con agua bien fría. Se cubrió con la frazada donde se aletargaba el perro azul y se durmió como para siempre, hasta la primera luz del otro día. El mundo seguía en pie. Y ella en el mundo.
El pueblo no pudo caminar igual el resto de los años. Amanecía con el ardor de que ése podía ser el día. Y se dormía con el terror de que mañana se descolgarían desastres de la cumbre. Pero los tiempos pasaban como trenes, como locomotoras cansinas por la larguísima vena del valle. Los días no se acababan nunca. La vida parecía de una promiscua eternidad. Un agravio. Una desnudez fláccida. Un porvenir siempre cercano y caído, como el andar viejo de la vieja Ariana.
Era extraño el tejido crepuscular de la historia del pueblo. El paso del tiempo no sólo no adelgazó el mito, sino que lo volvió sólido y brusco, como un bronce en su pedestal.
Nadie comenzaba el día sin preguntar por ella. Nadie respiraba en paz si no la veía correr hacia fuera las dos hojas de madera cruda de la ventana. Donde penetraba con osadía un rayo de sol ataviado de polvillos y sopor de la noche. Estaba viva. Era un día más.
Aquella mañana el renovador de garrafas se despertó sobresaltado. Descargó el primer tubo en la farmacia y le dijo al boticario "creo que hoy cumple 107". El hombre se persignó y se tragó cuatro aspirinas con medio vaso de jugo de naranjas. En quince minutos el estómago escupía fuego y él echaba maldiciones contra el aniversario.
Se corrió como una llama empujada por la ventisca. Cumplía 107 años. Y en la piel de todos se sentía que era definitivo. El cielo había amanecido con un rojo brutal y mantenía una estrella viva, allá al fondo, como una señal.
Ella amaneció como todos los días y salió a la calle de los vértigos y la ansiedad. Despacito, fue hasta la esquina a buscar el pan caliente que la esperaba todas las mañanas a la misma hora. Lo envolvió en un papel marrón, lo deslizó al fondo de su bolsa de plástico y desandó el camino hacia el café grueso y negro que la esperaba en la mesa redonda de tres patas mirando hacia la ventana. Comió, bebió y se enfrentó con el viento que golpeaba contra el piletón. Lavó dos sábanas de percales y las colgó trabajosamente del olivo. Había dejado de recordar sus años hace tiempo.
Cerca del mediodía escuchó el motor en la calle y un rumor de gentío. Asomó apenas y los vio. El pueblo entero desbordaba su cuadra alrededor de un coche largo, cubierto de coronas de calas y crisantemos. Una cruz dorada brillaba en la luneta y llevaba su nombre. Gritaban por ella y salió, asustadita y sola, al último umbral. La multitud la tomó en andas y la sentó en un sillón de terciopelo rojo y patas felinas en medio de los ramos de claveles crepeados por la helada. El coche arrancó lentamente y detrás diez lloronas ataviadas de riguroso negro, las caras cubiertas por velos de tul, gritaban de dolor hincándole a la vida porfiada una muerte que no quiso llegar a la fiesta. Centenares de niños peinados hacia atrás marchaban pateando pedregullos y los hombres y las mujeres derramaban plegarias en las veredas mientras la complicidad de las acacias dejaba caer hoja tras hoja a los pies de los peregrinos.
Una hora y cuarenta y dos minutos tardó el cortejo en arribar a las puertas celestes del cementerio viejo, los muros descascarados y un Cristo manso que ya no escaparía nunca más de la piedra. El coche se detuvo en los confines de la muerte, donde las tumbas desaparecían tras la altura de los pastos y de la memoria sólo quedaba una absurda rosa de plástico prendida con alambre a la nada.
Diecisiete hombres bajaron el sillón de terciopelo rojo y patas felinas con ella sentada en la felpa, los brazos apoyados en la madera y la chalina verde apretada para que el viento no le conversara los huesos. La depositaron sobre una losa de cemento y, uno a uno, fueron bajando los ramos y las coronas. Las calas despedían alientos amarillos y los crisantemos se sintieron como en su casa. Clavel tras clavel la rodeó la primavera mentirosa de los cementerios y las flores la cubrieron hasta la cintura. Una oración comenzó a elevarse como de la tierra y pronto estaba puesta en la boca abierta de todos, rogando a gritos por el alma del que muere.
El amén marcó el repliegue del gentío que poco a poco le dio la espalda hasta ir desapareciendo con una polvareda discreta. El sol se iba acostando tras los muros, seco como la tierra seca por la lluvia que no llega.
Se acomodó la chalina y se asestó un clavel en el pecho. Oyó el metal de los portones y se aprestó a dormir, con el sabor nebuloso de la inmortalidad.